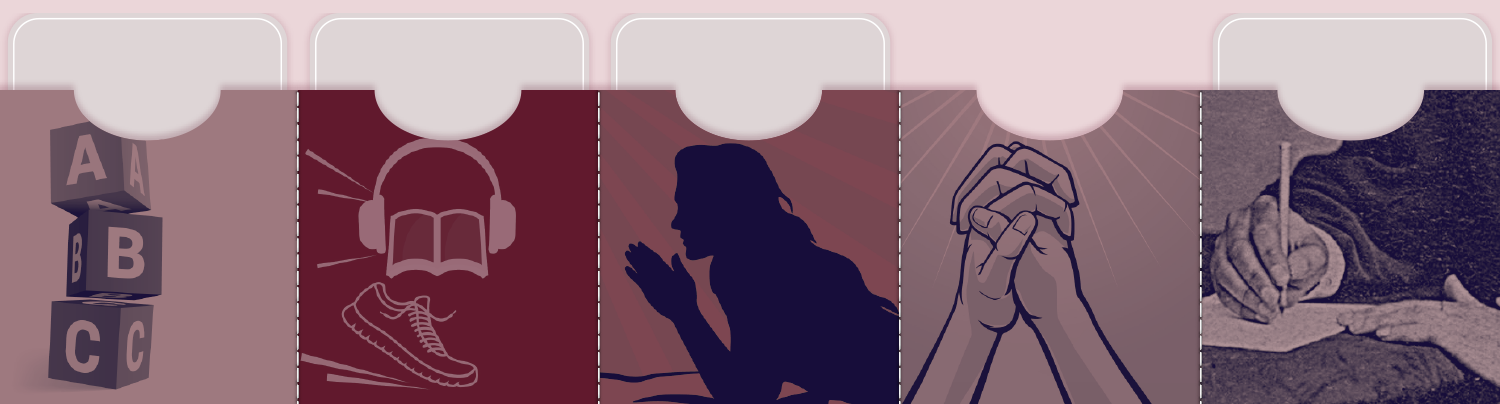
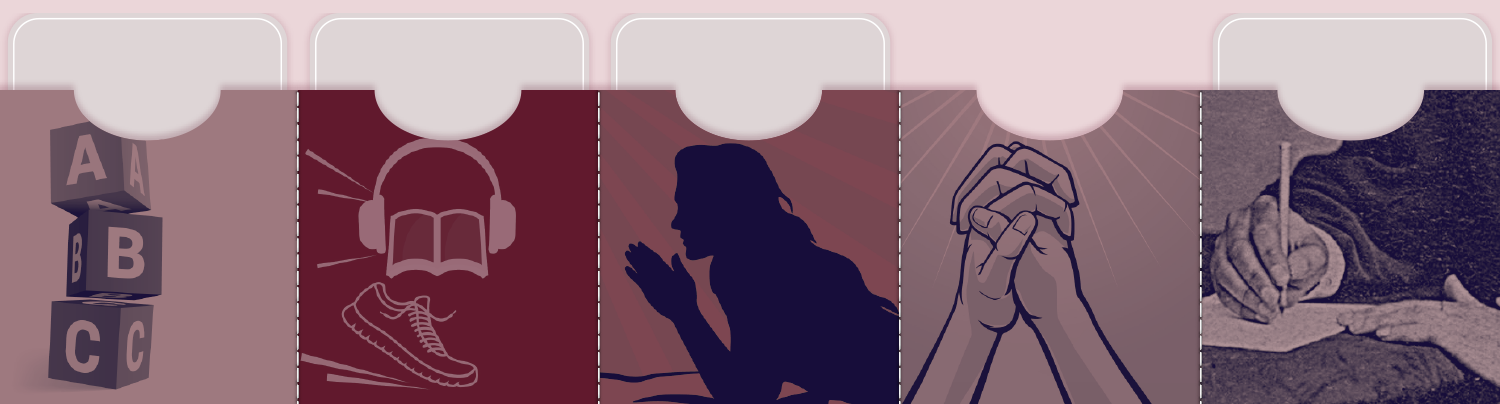
4 de diciembre | TODOS
«Y [Cristo] no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado» (Heb. 9: 25-26).
En los tiempos de Israel, el pecador, al reconocer que había pecado, llevaba un animal al altar, colocaba la mano sobre su cabeza para transferirle sus pecados, y después lo sacrificaba con sus propias manos. La muerte del animal representaba la muerte del propio pecador. El sacrificio era un símbolo de cómo afronta Dios el pecado del ser humano. Alcanzar la salvación requiere la sangre de una víctima inocente. No hay perdón sin derramamiento de sangre. En los tiempos del AT moría a menudo un cordero, pero ese animalito simbolizaba al Señor Jesucristo, que moriría un día en la cruz del Calvario.
Éramos nosotros los que merecíamos morir porque pecamos, pero, al pedir perdón, le decimos a Dios: «Señor, reconozco que he pecado y siento que merezco morir, pero tengo miedo de morir, ¿puedes perdonarme?». Y la única manera en que Dios podría librarnos es permitiendo que otro muriera en nuestro lugar. Ese otro fue Jesús.
Él no merecía morir. Era completamente inocente. Como humano fue tentado en todo pero sin pecado; solo merecía, pues, la vida, y sin embargo se entregó voluntariamente para morir por nosotros. Fue una muerte expiatoria en nuestro favor.
Después de morir en la cruz, Cristo resucitó y, como hemos leído en el texto de hoy, fue a su Padre con el sacrificio de sí mismo ya consumado. Y lo hizo solo una vez y para siempre.
En Acción
¿Aceptas hoy la realidad del sacrificio de Cristo en tu vida? Y gracias a ello, ¿vives con una conciencia limpia al fin? De no ser así, plantéate si aún no has captado el valor de la Cruz y la inmensidad del amor de Dios.